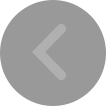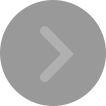Frente a los restos de lo que alguna vez fue un horno, recordé amargamente cuando trabajaba en una empresa de recolección de residuos industriales en Buenos Aires. Me vi parado en ese entonces, más joven, mirando cómo la voracidad de las llamas hacía cenizas la basura de la producción. El paralelismo me pareció un horror y traté de pensar en otra cosa, pero el campo de concentración de Sachsenhausen, a 35 km. de Berlín, en Alemania, está lleno de fantasmas. Cualquier reflexión se invade de un profundo sentimiento de angustia y los visitantes, por lo bajo, suspiran palabras de un desconcierto grotesco, de saturación. Sólo por este campo se estima que murieron la misma cantidad de personas que las que desaparecieron durante toda la última dictadura argentina: 30mil.

La visita al campo de concentración en Berlín es escalofriante.

Monumento a la guerra, en Berlín.

Otro monumento en Berlín: a los judíos muertos en la guerra.

El famoso check point de Berlín.

El ingreso al campo de concentración en Berlín.

Los monumentos (en este caso en Berlín) también hablan de la historia de Alemania.
Hay quizá alguna fascinación perversa, una curiosidad por el sadismo, una necesidad de poder ver hasta dónde pudo correrse el límite de lo aceptable. Entré a cada una de las habitaciones de los edificios conservados, leyendo algunos de los varios carteles con información, observando las exposiciones armadas con objetos encontrados y fotos; caminé por el campo abierto donde antes estuvieron los barracones de prisioneros, organizados formando un semicírculo que se podía vigilar panópticamente desde la torre de seguridad de la entrada y que hoy, demolidos, se recuerda la huella donde estuvieron con una delimitación rellena de grava (alguien puso flores entre las piedras); ingresé a uno de los edificios por una rampa descendente y caminé unos pasos dentro de una de las habitaciones vacías, de cerámica, sin ningún cuadro informativo. Un grupo de turistas pasó por la puerta y el guía dijo, en inglés: “Esta era una cámara de gas”. Sin ingresar, algunos sacaron fotos, en las que inevitablemente yo aparecía, caminando esa habitación oblonga, pálidamente iluminada. Recordé una de las últimas escenas de la novela de François Emmanuel, La Cuestión Humana, en la que Simón, el protagonista, cae en la cuenta del horror que estaba investigando, cuando imaginó las puertas del camión -que hacía las veces de cámara de gas en un campo de concentración- eran abiertas y los cuerpos, unos sobre otros, se enredaban en el piso de la caja del vehículo, antes de ser tirados a la fosa común. Me sentí parado en ese camión, abrumado por gritos mudos, llantos secos, y espejismos de sangre y mierda. De nuevo la basura, mis recuerdos, el ruido de las bolsas cayendo al pozo abismal del relleno sanitario: pasos y silencio.
Un obelisco soviético rompe el centro del campo de concentración, como una aguja enorme brotando del suelo y, en su base, en piedra vieja, un soldado del ejército rojo rescatando a dos prisioneros judíos. Después de la derrota nazi, Sachsenhausen continuó operativo bajo control de la policía soviética. Por allí pasaron 12.500 presos, entre los que se contaban ex funcionarios y militares de la Alemania nazi. Sobre esta etapa hay un museo: un edificio cuadrado, negro, cuya entrada no invita a nadie a ingresar y parece una trampa de cucarachas, que desentona con la arquitectura, ya vieja, gastada, de los demás edificios del predio. El “campo especial N°7”, como se llamó entre 1945 y 1950, fue el más grande de la República Democrática Alemana.
Nada. Quiero decir: no hay ninguna referencia específica. Ahí mismo, en un agujero hecho por el estallido de un proyectil de obús, ardieron los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun, luego de que ambos tomaran una pastilla de cianuro. El lugar donde se cristalizó simbólicamente la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial hoy es un estacionamiento privado. Diez metros bajo tierra, quedan ocultos, rellenos de hormigón, los restos del Führerbunker antiaéreo donde pasó Hitler sus últimos días, enloqueciendo ante la derrota inminente, planeando su boda y su muerte. Los edificios soviéticos hoy rodean la vista del estacionamiento situado sobre la calle que lleva el nombre de Geltrud Kolman, la poetisa alemana asesinada en Auschwitz.
A media cuadra de allí está el confuso monumento a los judíos muertos en Europa, diseñado por el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Sobre una superficie de 19 mil m² fueron erigidos 2.700 bloques de hormigón de diferentes alturas, separados unos de los otros por iguales distancias, creando un extraño laberinto donde uno puede caminar por entre los cubos, a través de los caminos irregulares (el piso tampoco es llano). En ninguna de las figuras de hormigón hay inscripciones: aparentemente, la idea original del autor fue generar una atmósfera incómoda donde se represente un sistema que aparenta tener un orden, pero que se ha alejado de la razón humana. En los pasillos, los niños juegan a las escondidas.
Frente al Checkpoint Charlie hay un McDonald’s. Los falsos guardias estadounidenses todavía podían posar para los turistas a cambio de 4 euros (desde fines de 2019 la actividad quedó prohibida) y, frente a la garita que alguna vez unió los dos lados de Berlín separados hasta 1989, vendían gorros del Ejército Rojo. En una esquina, un hombre, sobre una manta, ofrecía pedacitos falsos del muro. Dos carteles grandes muestran, altos, las caras de los dos últimos guardias del famoso paso fronterizo. Parece lejano, ajeno, pensar que allí estuvo a punto de hervir la Guerra Fría en octubre de 1961, con tanques y soldados pertrechados a ambos lados; o menos aún parece un lugar solemne, de memoria, por ser donde murió, tras horas de agonía, desangrado, Peter Fechster, quien había querido huir de la RDA y recibió un balazo que, al no ser auxiliado por ninguno de los dos bandos, murió trágicamente entre los dos muros.
Rimbaud escribió: Soldados que la muerte ha sembrado –noble amante- para verlos resurgir a través de los viejos surcos. Siete mil –probablemente más- combatientes del Ejército Rojo están enterrados bajo el monumento al soldado soviético en Treptower (la guerra tiene le persistencia de hacer valer más los ceros que los números naturales). El arco del triunfo de la entrada rezaba “a los soldados que murieron por la libertad y la independencia de la patria socialista” y era tan amplio que a través de él pasó un auto de la policía, mientras yo miraba el detalle de las estrellas de cinco puntas en una de sus dos columnas. Dos oficiales se bajaron y comenzaron a interrogar a un hombre que se reía, nervioso, mientras les señalaba la caja confusa que tenía apoyada sobre el monumento de una mujer. La gente comenzó a acercarse para escuchar.
El hombre de la caja no hablaba alemán y agitaba los brazos como si fueran alas, después señalaba la caja efusivamente, con algunos gestos de marcada preocupación. Los dos policías se acercaron. Uno apoyó la mano a la altura de su cintura, tanteando la radio o el arma, mientras daba el primer paso.
Al atravesar el arco de triunfo de la entrada, un camino adoquinado se adentra en el parque hasta la estatua de la Madre Patria llorando la muerte de sus hijos, en donde la situación con la policía y el hombre de la caja estaba sucediendo. A su derecha, un amplio bulevar –por decirle de alguna forma al impresionante camino que lleva hasta el memorial- dejaba ver, a lo lejos, la silueta del Libertador Soviético, franqueado por dos imponentes columnas. Desde aquel horizonte, se veía venir la figura de un hombre mayor corriendo, vestido con una elegancia disonante con el lugar, despeinando el poco pelo que tenía a cada tranco. Ya estaba agitado antes de dejar de correr y tuvo que tomar aliento para poder hablarle a los policías. Apuraba unas palabras en un alemán difícil que hacía que uno de los oficiales le hiciera repetidos gestos de tranquilidad.
El viejo era ruso y estaba recién casado. El de la caja había venido con él y si algo le pasaba todo iba a ser un desastre.
Amagó sacar el pestillo que mantenía la tapa de la misteriosa caja cerrada, sabiendo que una mala maniobra también arruinaría todo; les explicaba que adentro no había una bomba, o un arma, o quién sabe qué era lo que pasaba por la cabeza de los dos policías. Adentro había dos palomas de un blanco purísimo y, si la caja se abría, las palomas iban a ser liberadas enhoramala.
Los rusos acostumbran liberar dos palomas blancas en sus casamientos, como señal de libertad, de apertura, de un nuevo sendero independiente de los vínculos filiales establecidos. Cuando finalmente la situación fue aclarada, los dos oficiales felicitaron al viejo casado y algo le dijeron al hombre de la caja, que hizo que todos rieran.
El viejo y el hombre tomaron la caja y empezaron a caminar por el bulevar. Dos soldados soviéticos de piedra, de rodillas, fusil en tierra, con el casco en la mano, agachaban la cabeza, escoltando la entrada al que quizá sea el monumento antifascista más grande del mundo. A la distancia podía notarse el semblante altivo del Libertador Soviético, magnánimo, sosteniendo a la niña Berlín con su brazo izquierdo y, con el derecho, afirmando una espada que partía, en el suelo, una esvástica. La monumental estatua se erige sobre una colina, a la que se accede a su base después de caminar por un campo basto y solemne de murales. Al final, una escalinata lleva hasta la base del monumento. Allí esperaban al viejo y al hombre de la caja, alineados para una foto, unas cincuenta personas elegantemente vestidas. Hubo aplausos cuando llegaron. Las personas que transitaban por el predio miraban con curiosidad la concentración de personas.
La caja quedó apoyada frente a la pequeña multitud, en los pies de la escalinata, frente a uno que parecía ser quien oficiaba la ceremonia. La novia, rubia, alta, sonreía; detrás de ella, escalinata arriba, se paraban todos sus conocidos, esperando el momento protocolar, las palabras de ocasión, las promesas compartidas y, finalmente, la suelta de las palomas.
Tras los breves discursos, la caja finalmente se abrió y ninguna de las palomas salió volando. El hombre pateó su caja sutil, protocolarmente, y las aves finalmente emprendieron vuelo a través del memorial, sobre el parque, y se perdieron en los cielos de Berlín.